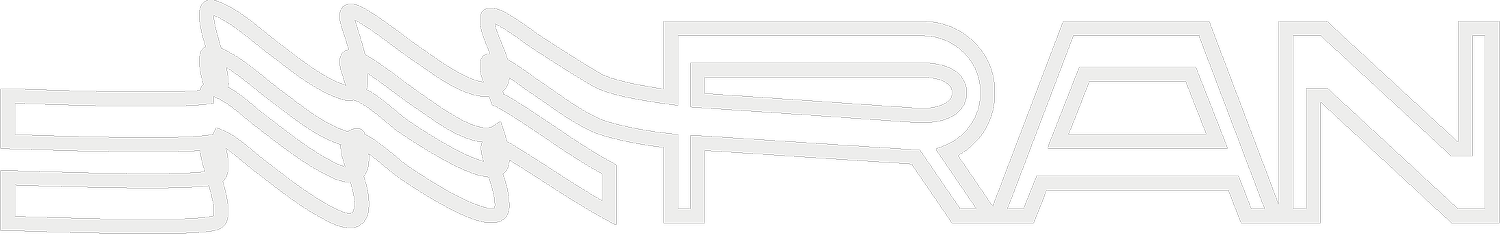Lo que abarca la violencia
Habitar
¿Cómo podemos comenzar a comprender la forma de habitar en nuestros sistemas sociales, económicos y culturales actuales? Si bien podemos colocar el habitar como un sinónimo de morar, en este caso deberíamos hacer una puntualización: habitar no es un verbo individual. El habitar no puede -o no debe- entenderse como una mera forma de morar un espacio, comúnmente entendido como vivienda. Habitar es también construir, generar vida en un lugar o lugares determinados. Al igual que habitamos nuestras casas, habitamos los espacios que habituamos en cuanto a que generamos vida en torno a ellos. Habitamos tanto nuestras casas como habitamos nuestras calles, nuestros bares y nuestros espacios de trabajo, entre muchas otras cosas.
Ésta [habitar] va más allá de esas construcciones; por otro lado, sin embargo, no se limita a la vivienda. Para el camionero la autopista es su casa, pero no tiene allí su alojamiento; para una obrera de una fábrica de hilados, ésta es su casa, pero no tiene allí su vivienda; el ingeniero que dirige una central energética está allí en casa, sin embargo no habita allí. Estas construcciones albergan al hombre. Él mora en ellas, y sin embargo no habita en ellas, si habitar significa únicamente tener alojamiento (Heidegger 2014).
¿Dónde reside -entiéndase el juego de palabras- entonces la violencia en este habitar? Como explica Arturo Romero Contreras (2020), un espacio no se posee en un sentido literal, sino que se hace propio al frecuentarse, y no se puede concer antes de recorrerse. Además, los espacios no son propios de un único elemento, sino que “pone en relación, expone” (Romero 2020). Los espacios se habitan por quienes están en los espacios, aunque no lo entendamos como nuestra zona habitacional.
Aquellos que habitan un espacio son quienes lo recorren y ese recorrer conjunto, sea por convergencias o divergencias, alejamientos o acercamientos, constituye una suerte de hábitat común. El espacio, y esto es muy importante, puede ser un territorio geográfico, la lengua o el pensamiento. De hecho, debemos decir, que no se habita nunca un único espacio, ni existe una última instancia. Nos desplazamos del espacio físico, al espacio mental, al espacio lingüístico (o a veces, unos funcionan como signos de los otros) (Romero 2020).
La violencia en el habitar se manifiesta de formas que abrazan lo deleznable y lo explícito, como por ejemplo en las violencias intrafamiliares dentro de los domicilios, hasta las formas más sutiles e implíticas, como por ejemplo la eliminación de espacios públicos. Sin embargo, es complicado generar una línea de violencias concretas, o hacer una única diferenciación entre violencias y no-violencias en el concepto de habitar. Lo que sí podemos hacer es comenzar a trazar líneas imaginarias para saber dónde ubicarnos. Es por esto por lo que primero deberíamos empezar comprendiendo que los espacios actuales están marcados por la forma en que el capitalismo -o, mejor dicho, los agentes del capitalismo- han implantado un espacio de infinita expansión. Si bien también podemos saber que los espacios son de infinita posibilidad, debemos entender que no es posible su infinita expansión, pues es únicamente una utopía marcada por la avaricia. Aún así, el espacio actual comienza, como explica Romero (2020), por la contradicción entre experiencias vividas y la estructura, donde apariencia y esencia pierden su conexión. Es decir, que ahora es necesario hacer un análisis estructural porque ya no existe -o no tiene por qué existir- una conexión absoluta entre nuestras experiencias inmediatas y el concepto que tenemos sobre los espacios concretos. Para comprender, entonces, la violencia al habitar un espacio, tenemos que entender la estructura o estructuras que constituyen a ese espacio. Romero (2020) habla de cuatro ideas para comprender la violencia contemporánea que configura el espacio común. Primero, expone una “fragmentación radical del mundo” (Romero 2020), donde se producen y reproducen una enorme cantidad de violencias sistemáticas. En segundo lugar, señala cómo la tecnología ha hecho posible que se introduzca una “desproporción radical entre una vida individual y el daño general o global que puede causar” (Romero 2020), poniendo como ejemplo la capacidad que tiene un único individuo o un grupo reducido de personas de tomar la decisión de utilizar una bomba atómica, pudiendo acabar con civilizaciones enteras. Luego, en tercer lugar, insta en que “podemos hablar de una violencia que se ha instalado [...] en la normalidad misma” (Romero 2020), que hemos naturalizado y dejado de observar como violencia, convirtiéndolo en un elemento común y cotidiano, que genera una desproporción abrumadora entre quienes poseen el acceso a esos medios y quienes únicamente sufren las consecuencias. Por último, resalta que no se puede hablar de violencia como un concepto genérico sin colocarla primero en un contexto, sino que debemos referirinos a ella en plural, atendiendo a sus marcos de representación, a sus escalas y a las implicaciones que posee(n). Ante esto último expuesto, expresa:
[Pero] si renunciamos a un concepto esencial de violencia, no cedemos, en cambio, a la multiplicación de sus apariciones. Por ello es que frente a la unidad del concepto y su multiplicidad interpretativa, se nos impone la necesidad de pensar la correlatividad, las complicidades y diferencias, es decir, los bordes que hay entre unas formas de violencia y otras, así como las lógicas peculiares que cada una comporta (Romero 2020).
Es fundamental comprender también que, si bien para algunas puede resultarnos obvio, una perspectiva queer sobre la violencia de los espacios no solo debe abarcar la violencia que se aplica sobre las personas queer, sino que debe indagar completamente sobre los cimientos que construyen la base de la(s) violencia(s) sistémica(s) que nos inundan, comenzando por todo el entramado cultural vigente. La violencia en el habitar aplicada no solo sobre las personas queer, sino también sobre todos y cada uno de los colectivos sociales que conforman la periferia de la normativa, parte de las mismas raíces, y es responsabilidad de la crítica queer comprender la interseccionalidad de estas violencias. Se genera, así, una especie de espacio circundante, que es uno con el espacio central pero que se aleja del mismo, donde todo lo que escapa a la norma conforma un entramado habitacional común, pero también diferenciado. La violencia en el habitar, desde el centro hasta el exterior, es la relegación hacia los márgenes, la reclusión en la periferia. Los colectivos más vulnerables, en especial dentro de la clase obrera, son empujados continuamente hacia el exterior, hacia los límites del espacio, porque es más fácil generar la imagen del Otro cuando este Otro no está también en el centro. La violencia en el habitar se expresa, principalmente, convirtiéndonos en un Otro, rechazándonos en el Nosotros. La disidencia identitaria, sea consciente o inconsciente, conlleva una violencia sistémica sobre nuestros espacios y nuestros cuerpos, y es necesario comprender que los espacios que habitamos son violentos, no para crear espacios nuevos, sino para saber cómo sublevarlos.
Transitar
El tránsito, en la medida en que es el común que, obligatoriamente, une a todas y cada una de las personas que habitamos un lugar, se convierte en una herramienta excepcionalmente útil para medir la violencia que sufrimos, no solo como ciudadanas, sino también como grupos sociales. Transitar, sin embargo, es una palabra que muchísimas personas manifiestan con anhelo, con deseo. El deseo de transitar, de salir, de cambiar, de evolucionar, de convertirse. Para otras personas, transitar es la rutina y la monotonía. En ocasiones, incluso, es el desgaste de su día a día. La perspectiva del tránsito es importante para entender el nivel de violencia que aplica, y también es importante entenderla como una transición entre estados, entre lugares, entre espacios, entre encuentros.
El tránsito cotidiano es, por su parte, una obligación cuasi-natural en nuestras ciudades genéricas. Como bien decía Koolhaas (1995, p.2), «estar “en tránsito” se va convirtiendo en una condición universal», por lo que el paso continuo entre diferentes puntos en un mapa no es de extrañar para absolutamente nadie. No obstante, las líneas que trazamos entre los puntos sí que son objeto de juicio para el sistema y, muchas veces, para quienes lo componen. El paseo, la escapada o la pérdida y reencuentro son acciones que se salen del marco de tránsito. El tránsito tiene que ser productivo. Debe serlo. Un tránsito entre dos puntos que conlleve, de por medio, el disfrute del propio camino sin recurrir a las acciones de compraventa en zonas comerciales deja de ser tránsito. El tiempo, como expresaba Benjamin Franklin, es oro, por lo que perderlo en paseos, escapadas y pérdidas y reencuentros es romper el ciclo de productividad exponencial del sistema capitalista. Pero como también conocemos gracias al mito de Midas, cuando todo se convierte en oro, se pierden el disfrute, la salud y la propia forma de vida. Por tanto, el resultado que acabamos obteniendo es una batalla continua entre una ciudadanía que, a ojos del sistema es fuerza de trabajo barata, y que posee deseos, expectativas y anhelos sobre su experiencia corporal; y un sistema desalmado que, ayudándose del urbanismo, planifica todos los espacios donde vivirá la ciudadanía para obtener la mayor productividad posible a través de ella y, por tanto, el mayor beneficio posible. Esta batalla, luchada principalmente a través del tránsito, es esa violencia que mencionábamos.
La violencia del tránsito es una violencia que se puede, además, extrapolar. Los tránsitos, los caminos, los procesos, las transiciones. Siempre se espera de nosotras la ruta más eficaz, más rentable, más productiva y, el adjetivo más cruel, más correcta. Salirse de esa ruta, como ya expresábamos, deja de ser tránsito, y cae así en la categoría de malgasto, de derrocho, de despilfarro. Lo que es un malgasto, es un sistema que prima los beneficios, la eficacia y lo eficiente, es un sinónimo de desechable. Todo aquello que se salga de la ruta, que se salga del camino, del tránsito, de la transición correcta, debe ser desechado para recuperar el ritmo adecuado del sistema. La herramienta utilizada como prevención de que las ciudadanas salgamos de la ruta prestablecida es, principalmente, el miedo, siempre de la mano de la propaganda. La herramienta utilizada cuando ya se han salido de la ruta es mucho más cruel: la deshumanización. Pero volvamos al miedo y la propaganda. Como bien decía Jordi B. Sebastià (2007):
Es significativa la importancia creciente que adquieren los factores culturales en la orientación de los procesos urbanos actuales. Por una parte la conciencia de las desigualdades sociales, el afán de distinción, el miedo a los otros y el refugio en vida privada son muy funcionales al modelo del urbanismo globalizado (p. 44).
El miedo al otro, al que toma una ruta distinta, parte de un punto distinto o persigue un punto que difiere al del resto, es uno de los miedos que el sistema utiliza a su favor. El miedo al otro, excusado en gran medida en factores culturales fantasmagóricos, es el principal motor de conducción automática en la ciudadanía. Y los pasos que el sistema sigue son especialmente fáciles: primero, empujamos a los otros a la precariedad y la exclusión social, y acto seguido convencemos a la ciudadanía mediante la propaganda de que esa situación es la ruta que los otros decidieron tomar, expresando sutilmente que esa es la situación que le espera a todas aquellas personas que decidan seguir a los otros en su camino. El miedo al otro es la mecánica de mantenimiento del urbanismo capitalista, y también es una de las principales mecánicas de individualización social. La revolución urbana que devino en las ciudades genéricas en las que vivimos ahora mismo, se ha acabado convirtiendo en un escaparate de lemas vacíos que calan hondo, como la libertad de elección y la meritocracia y, «sin embargo, nunca la segregación social en el espacio había sido tan grande» (Sebastià 2007, p. 41). Las promesas de transformación y revolución en las formas de comunicarnos y relacionarnos en sociedad se han acabado convirtiendo en amenazas, en denuncias de cese y desista para nuestros anhelos, y han terminado por obligarnos a convertirnos en peones cruzando un tablero de ajedrez hacia delante y hacia detrás, sin jamás convertirnos en reinas.
Esta deriva violenta -o, mejor dicho, cada vez más violenta- de las ciudades se refleja en todo lo que nos encontramos alrededor nuestra. Una de las mayores analogías al tránsito y su autoritarismo que podemos traer a la palestra es la visión sobre las personas trans. La transición -o el tránsito de una circunstancia a otra- que realizan muchísimas personas trans es vista como la única forma correcta de ser una persona trans, independientemente de la aceptación que esto pueda conllevar. La transición se convierte en la obligación de las personas trans cuando quieren ser reconocidas, percibidas o tratadas como lo que son. Esta transición, este tránsito, además, tiene que realizarse de la forma más eficiente, productiva y eficaz posible. El mínimo atisbo de fallo en el camino realizado sería objeto de violencia ante nuestro percibimiento público. La sexóloga Carmen Jurado (en: Martín 2022) expresó que «se llama transición a esas conductas, expresiones, cambios, muchas veces externos, que se llevan a cabo para mostrarse más acordes con lo que sienten». Sin embargo, ¿no es esto obligarse a una misma a colocarse en la ruta prestablecida? ¿No resulta en un acto violento colocarse a una misma en el urbanismo hiperplanificado en el que, de por sí, somos forzadas a estar? Igualmente, no estaríamos en la posición de juzgar estas acciones, pues pretender ser, por ejemplo, una mujer trans que no pasa por la transición social y por la transición médica es comprar un billete de tren directo al espacio de exclusión social más triste y mísero que podamos pensar.
La transición forzada, el tránsito de una circunstancia a otra cuando no es nuestro deseo, es una violencia extremadamente hiriente y, por alguna razón, es una violencia que se pasa por alto porque a ojos generales es percibida como un deseo. Es un error catalogar aquellas violencias que realizamos sobre nosotras mismas como una decisión nuestra.
Recapitulando en las ciudades, la violencia es el día a día de las habitantes de nuestras metrópolis -y también de lo que no son metrópolis-. La expulsión generalizada de la ciudadanía de los espacios comunes, convertidos en meros espacios recreo-comerciales, donde el ocio y la cultural se convierten en un mero espectáculo de compraventa de productos y servicios; el cercamiento de las calles, que devienen en pasillos con cintas automáticas que fuerzan a las ciudadanas a circular entre los únicos espacios disponibles para ellas; la mutilación de la originalidad, que genera imágenes que son copias de copias y acaban creando ciudades idénticas pues, como bien dijo Martí Perán (2015):
Un enclave entre autopistas no tiene la misma significación que un centro comercial o un aeropuerto, pero denota la misma ambigüedad que caracteriza a los espacios que se reproducen en la trama de la ciudad genérica: son tan idénticos entre sí que podrían aparecer en cualquier otro lugar.
Toda esta forma de construir las ciudades, sin tener en cuenta jamás los deseos y anhelos de la ciudadanía, se suma a la cruel y despiadada trama que genera continuamente el sistema capitalista: trabajos precarios, hiperexplotación, propiedad privada, degradación de los derechos fundamentales y un largo etcétera. La forma de vivencia en las ciudades es, más bien, de supervivencia.
Sin embargo, la supervivencia no se puede basar en vivir en segundo plano. Si la ciudad es violencia y, por ende, en violencia vivimos, la habitaremos. Si la ciudad se copia continuamente, nosotras la moldearemos para hacerla nuestra. Si la ciudad mecaniza sus rutas, nosotras daremos siempre un rodeo. Si la ciudad nos expulsa de los espacios comunes, nosotras crearemos otros nuevos. Si la ciudad actúa de forma independiente a nosotras, sin tenernos en cuenta, nuestra motilidad será la resiliencia. Perán (2015, p.2) definía el derecho a la ciudad como «el derecho activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a sus anhelos y a rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente», pero quizá deberíamos ser más ambiciosas. El derecho a la ciudad no debería únicamente ser el derecho a transformar nuestras ciudades, sino también tener el derecho a habitarla de verdad. Y habitar una ciudad significa poder perderse en ella, poder perderse entre los otros y ver que lo único que queda es un nosotros. El derecho a la ciudad debe ser, fundamentalmente, el derecho a encontrarnos entre las demás. Ya lo decía Marina Garcés (2022) de una forma mucho mejor de lo que podríamos expresar jamás:
El ser humano es algo más que un ser social, su condición es relacional en un sentido que va mucho más allá de lo circunstancial: el ser humano no puede decir yo sin que resuene, al mismo tiempo, un nosotros (p. 29).
Es por esto que expresar que el derecho a la ciudad es el derecho a transformarla activamente se queda corto y puede llevar a caer en trampas hiperindividualistas de transformación desde un supuesto “yo” individual. El derecho a la ciudad es, fundamentalmente, el derecho al nosotras, el derecho a encontrarnos entre las demás y el derecho a suprimir la otredad. El derecho a la ciudad es entender que «nosotros no somos unos y otros, puestos frente a frente, sino la dimensión del mundo mismo que compartimos» (Garcés 2022, p. 30).
El derecho a la ciudad es el derecho a nosotras, el derecho al libre tránsito en cualquier sentido posible, el derecho a perderse, el derecho al error, el derecho a la transformación, el derecho a la originalidad, el derecho a dejar de ser una y ser todas. El derecho a la ciudad es el derecho a dejar de ser violentadas continuamente por el espacio que habitamos.
Vivir, sobrevivir, morir
El estado actual de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales, culturales e incluso psicológicos es el de la supervivencia. Y nuestros sistemas no paran de llenarse de mensajes vacíos de autosuperación y trascendencia de los pensamientos negativos que se basan en la individualización, casi como si no viviésemos en comunidad. Es necesario dejar de pensar en la superación personal como un acto individualista, como un acto propio y único que se encierra en nuestro cuerpo, pues nuestros cuerpos son también los cuerpos de las demás. El individualismo de la superación personal, entendiendo esta superación como los mensajes de dejar atrás lo malo, se traducen en crear una burbuja a tu alrededor.
Nuestra situación no es solo nuestra. Que no se me malinterprete, podemos tener y tenemos problemas personales que tienen y merecen una gran importancia personal y un trato igual de personal. Sin embargo, muchos de nuestros problemas, que consideramos personales, son fruto del estado de supervivencia actual de nuestros sistemas. No podemos autosuperar la precariedad. No podemos autosuperar la opresión. No podemos autosuperar la pobreza, ni el racismo, ni el capacitismo, ni la misoginia, ni la LGBTIfobia, ni ningún mecanismo de control social. Sobrevivir puede ser un acto individualista, pero vivir tiene que ser un acto comunitario.
Hagamos la diferenciación marcando, de nuevo, líneas imaginarias. Sobrevivir tiende a utilizarse cuando se quiere expresar que seguimos adelante -entiéndase seguir adelante como poseer la capacidad de cumplir con determinadas necesidades básicas- a pesar de las adversidades o las condiciones que poseamos. En términos sencillos, sobrevivir implica dejar de vivir sin haber muerto, o incluso no haber vivido nunca a pesar de haber nacido. Podemos dejar claro, entonces, que el sistema marca que la clase obrera debe vivir en un constante estado de supervivencia, y vamos a desarrollar un poco al respecto de esto, pues esto no tiene por qué significar que vivamos en una adversidad continua, sino que las adversidades deben interpretarse debidamente. Haciendo una lectura relativamente marxista sobre la supervivencia, es relevante comprender que la clase obrera no es dueña de los medios de prducción, sino que vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, creando un bucle en el que la clase obrera asalariada vende su fuerza de trabajo para poder ser remunerada con un salario que utilizará para pagar los bienes y servicios que utilizará para poder seguir vendiendo dicha fuerza de trabajo. Sin embargo, considero relevante que nos acojamos a las palabras de Braidotti (2022): “el capitalismo contemporáneo no es el capitalismo de Marx, sino que es un capitalismo distinto” [trad.]. La propia autora también insiste en que ya hemos debido aprender que, desde los años sesenta, el capitalismo no se rompe, sino que se dobla; es decir, se adapta y se adopta a cualquier modalidad posible porque simplemente es un código de beneficio a corto plazo. Código que además, funciona, según Braidotti, porque todas nosotras estamos atrapadas en él.
El capitalismo funciona adaptándose y mutando, parcheándose y reconvirtiéndose. Pero cuando el capitalismo o los agentes capitalistas ven su status quo peligrando, recurren a un gran aliado: el fascismo. Como bien decía la frase de Horkheimer (1988), “quien no quiera hablar de capitalismo debe callar también sobre fascismo”. Ahora refiriéndonos a Wallat (2021), el fascisco se entiende como “un intento imperialista-terrorista de resolver una crisis capitalista fundamental” (p. 189), que en vez de solucionar las contradicciones sociales y económicas, además de los conflictos políticos subyacentes, “los reprime con violencia interna y externa” (Wallat 2021, p. 189).
“Quienes practican la violencia se convierten cada vez más en empresarios y los empresarios en pacticantes de la violencia. [...] Pero los terroristas no quieren basar su poder solo en la violencia, quieren anclarlo en la producción industrial” (Neumann, en Wallat 2021, p. 191).
Vivimos en un continuo estado de supervivencia porque vivimos en una permacrisis constante, una crisis cíclica continua del capitalismo, y el sistema recurre al fascismo y a las herramientas de represión propias del mismo para proteger su status quo. Por esto mismo, no somos capaces de vivir, y tampoco de morir. Sobrevivimos, empujamos, cargamos. Y esto es un gran aparato de violencia sobre las espaldas de la clase obrera.
Normativa
Es común por parte de la crítica queer hablar sobre la norma cisheteropatriarcal, pero hablemos sobre la norma que aplica sobre la clase obrera completa. El movimiento queer no puede centrarse única y exclusivamente en la identidad y orientación, pues esto llevaría a un vicie. Es relevante una interseccionalidad en lo queer, una crítica directa sobre las propias bases de la normativa social y cultural burguesa capitalista. Y esto no es poco, pues hace falta incidir sobre las bases del racismo, del colonialismo, del imperialismo y de todos los mecanismos de control sobre los pueblos oprimidos. La liberación que persigue lo queer no solo puede hablar sobre identidades, pues es una forma de simplificar la lucha que no es merecida.
A lo largo de las piezas que más adelante se mostrarán y explicarán, nos centraremos en la imagen, pues lo planteado para la lucha de lo queer en este proyecto sería inconmensurable en una serie de piezas artísticas, destruyendo la imagen y haciendo un guiño a la deconstrucción de lo que comúnmente entendemos como nuestra propia representación.
La normativa, a partir de aquí, se centrará en el tránsito, en lo habitable, en la sublevación y, finalmente, en la violencia que podemos comenzar a aplicar desde las artes y sobre nuestros propios cuerpos.
En aquellos que pertenecen, pues, a la masa, aparecen juntos todos los aguijones hasta el momento aislados, producto de circunstancias y orígenes muy diversos. Los otros están allí, frente a ellos, solos o en grupos apretujados, y parecen saber muy bien por qué sienten tanto miedo. (Canetti 1981, p. 261)